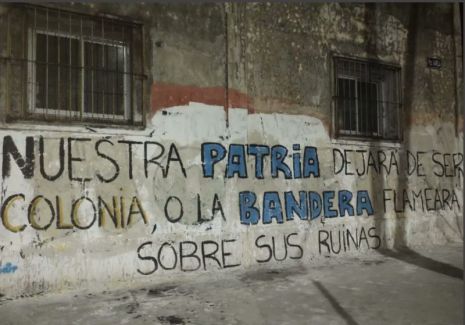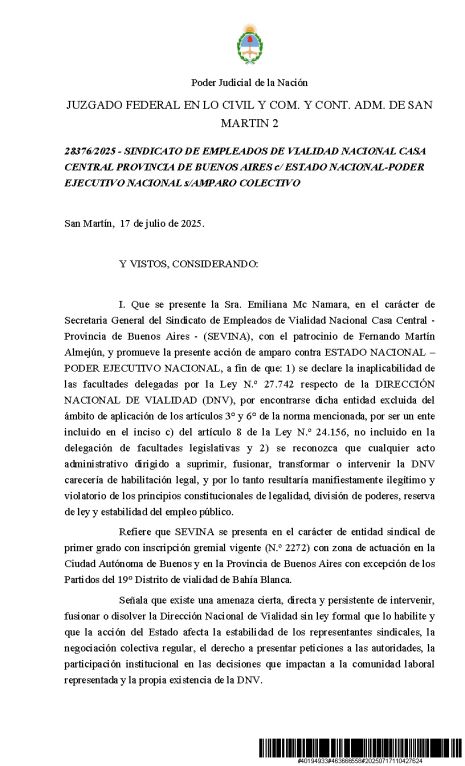El declive del coeficiente intelectual en la era digital: reconfiguración cognitiva y tendencias globales

Publicado por: Esfera Comunicacional
por Claudia Aranda ·
Durante el siglo XX, las puntuaciones de coeficiente intelectual (CI) mostraron un aumento sostenido —el denominado Efecto Flynn—, que fue revisado en las últimas dos décadas por nuevos estudios que documentan una reversión en los países industrializados. Este fenómeno, confirmado por investigaciones longitudinales y metaanálisis recientes, se atribuye mayoritariamente a causas ambientales, sociales y especialmente digitales, más que a factores genéticos, como clarifica la literatura científica de 2024-2025.
Actualmente, el debate es central en neurociencia, psicología y políticas públicas, pues se identifican tanto la pérdida de capacidades clásicas (memoria, atención, razonamiento abstracto) como la emergencia de nuevas habilidades digitales que requieren un marco de análisis actualizado. El fenómeno es notorio en Europa y Norteamérica, mientras que en el sur global predomina la persistencia o ligero estancamiento del Efecto Flynn, pero sin documentar aún un declive sistemático comparable. La evidencia acumulada en los últimos años exige la actualización urgente de instrumentos de medición y el rediseño de políticas educativas, nutricionales y de salud pública.
La paradoja de la inteligencia en el siglo XXI
El avance continuo del CI durante todo el siglo XX sustentó esperanzas de un progreso cognitivo indefinido; nuevos análisis, sin embargo, revelan que desde las generaciones nacidas en los años 70 este patrón se ha invertido en numerosos contextos industrializados. Estudios actualizados hasta 2025 muestran que el desarrollo cognitivo ya no es lineal ni homogéneo, sino producto de la interacción multifacética de factores educativos, ambientales y, especialmente, derivados de la revolución digital.
El objetivo de este ensayo es sistematizar la evidencia reciente, examinar críticamente los factores involucrados y proponer marcos conceptuales y metodológicos acorde con la actualidad científica, aportando un mapa comprehensivo para investigadores y gestores de políticas públicas.
Evidencia global del declive del CI
La reversión del Efecto Flynn en Noruega fue documentada inicialmente por Bratsberg & Rogeberg (2018) y ha sido ratificada en informes y metaanálisis recientes que actualizan la serie hasta cohortes nacidas en 2001. Finlandia y Dinamarca presentan tendencias similares, confirmadas por la Finnish Health and Education Authority (2024).
En el Reino Unido, el British Cohort Study y los informes de la Centre for Longitudinal Studies (2024) destacan descensos acumulados de hasta cinco puntos de CI en habilidades verbales y de razonamiento estructurado desde la década de los setenta, estrechamente relacionados con la transformación educativa y el uso de tecnologías digitales por jóvenes y adolescentes.
En Estados Unidos, cohortes analizadas por Northwestern University y el NAEP (2025) evidencian deterioro claro en vocabulario, comprensión y razonamiento matemático; Psychological Science (2024) y foros internacionales corroboran esta tendencia.
En contextos no occidentales, como en China, el Efecto Flynn persiste, aunque estudios actuales ya reportan indicios de estancamientos en áreas urbanas con alta exposición digital y contaminación ambiental, según la Chinese Academy of Social Sciences (2024) y metaanálisis de Yang et al. (2019).
En América Latina, aunque predomina un incremento lento y desigual del CI, equipos de Brasil, México y Chile advierten que la digitalización sin regulación, combinada con déficits en comprensión lectora y nutrición, podría estar frenando los logros cognitivos obtenidos en décadas anteriores.
En África Subsahariana, la evidencia es aún limitada en series históricas, pero se confirma un Efecto Flynn positivo allí donde mejoran la nutrición y la cobertura educativa. El mayor riesgo persiste por déficit alimentarios y adaptación inadecuada de instrumentos de medición.
Causas multifactoriales del declive y reconfiguración
En relación con la educación y cambios curriculares, el énfasis creciente en la estandarización, la memorización y la simplificación curricular se relaciona con un menor desarrollo de habilidades abstractas y pensamiento profundo, como evidencian revisiones de la OCDE y estudios conducidos en Europa y América. Las alertas sobre la debilidad de estímulos intelectuales fuera del aula son reiteradas en cohortes urbanas digitalizadas.
En términos de factores ambientales, el impacto de neurotóxicos (plomo, pesticidas) en el desarrollo cognitivo fue coherentemente cuantificado en recientes cohortes analizadas por el NIEHS y por Chen et al. (2024): la reducción atribuible al plomo ronda cinco–siete puntos de CI en casos de exposición crónica.
En cuanto a variables nutricionales, Unicef-FAO (2024) y estudios nacionales describen cómo déficit de micronutrientes esenciales ha incidido en el estancamiento cognitivo urbano, exacerbado por dietas ultraprocesadas.
Otra circunstancia es la digitalización y fragmentación atencional. Simposios internacionales y publicaciones de Dierssen (2024) y León Domínguez (2024) documentan que la exposición sistemática a multitarea digital y la externalización cognitiva inducida por IA conllevan una merma de funciones, como memoria de trabajo, control ejecutivo y atención sostenida, sobre todo en jóvenes. No obstante, existen datos positivos en el uso controlado de IA para mayores, en contextos de estimulación cognitiva bien dirigida.
El fenómeno de descarga cognitiva, reconocido por el sector académico en 2025, exige regulaciones y estrategias pedagógicas nuevas, un frente en el que las agencias regulatorias y de salud pública comienzan a trabajar activamente.
Contrapuntos, limitaciones y debates metodológicos
Si bien algunos autores defienden la emergencia de una «nueva inteligencia» digital adaptativa —navegación informacional compleja, pensamiento colaborativo en red—, la literatura empírica más reciente es clara: estas habilidades solo compensan parcialmente el deterioro en capacidades históricas y no en todos los grupos poblacionales.
Se reconoce la heterogeneidad global del fenómeno y la urgencia de mejorar la validez de los instrumentos, incorporar marcadores neurobiológicos y ajustar baterías cognitivas a contextos sociotecnológicos.
Las recomendaciones internacionales recientes incluyen:
- Actualizar pruebas diagnósticas del CI y habilidades cognitivas, adaptándolas a contextos tecnológicos y socioculturales diversos.
- Reformar los sistemas educativos para reforzar pensamiento crítico, atención y autonomía cognitiva.
- Mejorar la regulación sobre tiempos y calidad de exposición digital, especialmente en infancias y adolescencias.
- Diseñar políticas de salud y nutrición que prioricen alimentos neuroprotectores y limiten la exposición a ultraprocesados y contaminantes.
- Consolidar estudios comparativos y biomarcadores que permitan cuantificar tanto la pérdida de habilidades clásicas como la ganancia real en nuevas competencias ligadas a la revolución digital.
Conclusiones
El estado del arte 2024–2025 respalda la existencia de un cambio estructural en la cognición global: la combinación de descenso de habilidades tradicionales, emergencia funcional de competencias digitales y la heterogeneidad regional obliga a renunciar a interpretaciones lineales. El futuro académico y político exige enfoques sistémicos, medidas urgentes y una vigilancia activa para preservar la profundidad, autonomía y resiliencia de la mente en la era digital.
FUENTE: Esfera Comunicacional